Dominique Lesbros narra, en uno de sus cuentos, una particular historia sobre la iglesia de San Pablo en París. Esta anécdota revela la picardía de las historias populares francesas, pues cuenta la vida de una devota en el siglo XVII y su encuentro poco ortodoxo con San Pablo. Esto es lo que se sabe de Magdalena y su cita celestial:
Magdalena era una devota consumada, tan consumada como la portentosa verruga que decoraba su desviada quijada y tan dedicada como los valerosos dientes que aún resistían en sus encías. A sus 54 años, a Magdalena casi se le habían escapado sus años mozos y no lograba encontrar un pretendiente que la convenciera. De los 5 varones que habían tenido las agallas de cortejarla, ninguno había resistido el celo con que su madre cuidaba la pulcra inocencia de su hija.
Huérfana y desamparada a sus 55 años, Magdalena había heredado una fortuna nada despreciable. Pero, como no sabía con quién compartir tanto amor y tanta fortuna acumulados en más de medio siglo, dedicó sus días a la oración y a servirle a la iglesia católica con un ímpetu furibundo. Pasaba sus días en letanías sin fin y en obras de caridad para los más necesitados. Su compromiso era tal que se reprochaba cruelmente por una galleta engullida de gula, por un acto de impaciencia o por una maledicencia poco caritativa.
Un día, tras recibir una severa penitencia de seis padrenuestros y diez avemarías por comer dulces un viernes, encontró en su misal una nota cerrada con un sello dorado. Sobre la nota se alcanzaba a leer: “Para Magdalena”. Con la impaciencia que tan inesperada nota podía significar, abrió la nota con las manos temblorosas y leyó lo siguiente:
“La buena fe de tus oraciones ha llegado hasta Dios y el santo patrón de esta iglesia ha intercedido tanto por ti que le han permitido descender de los cielos y venir mañana a cenar a tu casa. Pero para recibir tan soberano beneficio es necesario que alejes a todos los profanos, para que oigas lo que ningún mortal ha oído. Cordialmente, Pablo apóstol.”
Cuando terminó, Magdalena hizo un esfuerzo para no irse de bruces y conservar su sangre fría, pues seguramente el altísimo la estaba observando en esos momentos. Se armó de valentía y salió corriendo hacia su casa. La vieron entrar como un rayo, gritando a todo pulmón el nombre de su ama de llaves: “¡Celeste!, ¡Celeste!”. No se sabía cuál de las dos estaba más emocionada con la noticia. ¿Cómo debían organizar tan importante encuentro? ¿A qué horas cenan los apóstoles y qué comen? Esto último fue lo único que Celeste pudo responder con firmeza: pescado.

Mientras Celeste salía a toda carrera a comprar el pescado, Magdalena imaginaba qué tipo de protocolo sería el más indicado. ¿Cómo se recibe a un santo? ¿Habría que llamarlo Monseñor o Su Santidad? Y como la urbanidad de Carreño todavía no había aparecido en ese entonces, Magdalena no tuvo más remedio que improvisar e ir tanteando el terreno con su ilustre invitado.
Celeste llegó eufórica a la pescadería y ordenó los más finos productos. Ante un inusual pedido como aquél, el pescadero preguntó si Madame iba a recibir a algún galán inesperado. Titubeando, y sabiendo que el que calla otorga, a Celeste no le quedó más salida que contarle la verdad: que se trataba del mismísimo apóstol San Pablo y que por favor fuera discreto. El pescadero, a quien no le cabían dudas sobre la esquiva inteligencia y perspicacia de ambas señoras, entendió que debía avisar a un familiar cercano de Magdalena. Algo andaba mal.
A la hora de la cena, cuando los lirios ya cubrían el apartamento y los crucifijos estaban en su puesto, alguien llamó con fuerza a la puerta. Celeste se abalanzó a abrir y prosternarse ante la aparición. Un corpulento y silencioso San Pablo entró a la habitación con un vestido beige, un bastón en una mano y un libro en la otra. Al verlo con su barba, Magdalena se apresuró a besarle los pies, impregnados de un fuerte olor a santidad. Luego pasaron a las formalidades: preguntaron al apóstol cómo había sido el viaje; que qué tiempo hacía por allá arriba; que cómo iba la salud; que si le quedaban secuelas del martirio, que si una cosa o la otra. Pero San Pablo, contrario a sus hospitalarias anfitrionas, permanecía en silencio.
De repente sonaron de nuevo golpes en la puerta. ¿Quién sería el impertinente que se atrevía a interrumpir la reunión? Se oyó una voz enérgica que gritó “¡Abran la puerta!” Era San Pedro. Al oírlo, San Pablo quedó pálido y boquiabierto, mientras la dueña de la casa pensaba “dos santos por el precio de uno”. Pero San Pablo se apresuró a gritarle que no abriera. “Abra” ordeno el jefe del colegio apostólico y, como Magdalena respetaba la jerarquía, abrió finalmente la puerta.
Entró un San Pedro furibundo en sandalias con un manojo de llaves haciendo un ruido terrible. Bajo la barba en realidad se escondía el familiar de Magdalena que entró diciendo que había sido enviado para regañar a San Pablo. El falso San Pedro, entonces, le pidió a San Pablo que lo siguiera a la apacible morada de donde se había escapado. Añadió, con el tono más severo que pudo reproducir, que, si no obedecía, venía con él una brigada de ángeles penitenciarios para llevarlo ante el Todopoderoso.
Sacaron al apóstol a la calle y en la requisa encontraron bajo su túnica un arsenal de armas, que llevaron al impostor directamente a la horca y, a Magdalena, a la pérdida de un ápice de inocencia.


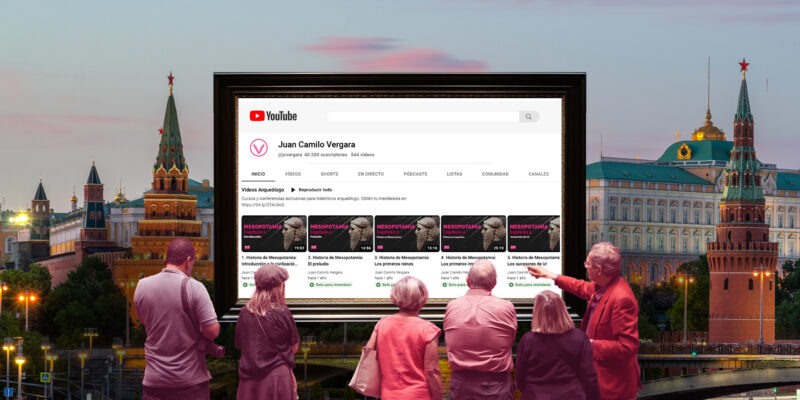





Asombroso. Buen argumento. Genial
Muchas gracias por tu comentario.
Horca es con h
Muy divertida historia
Buenos días Olga. Muchas gracias por tu corrección, a veces se nos pasa en la edición.